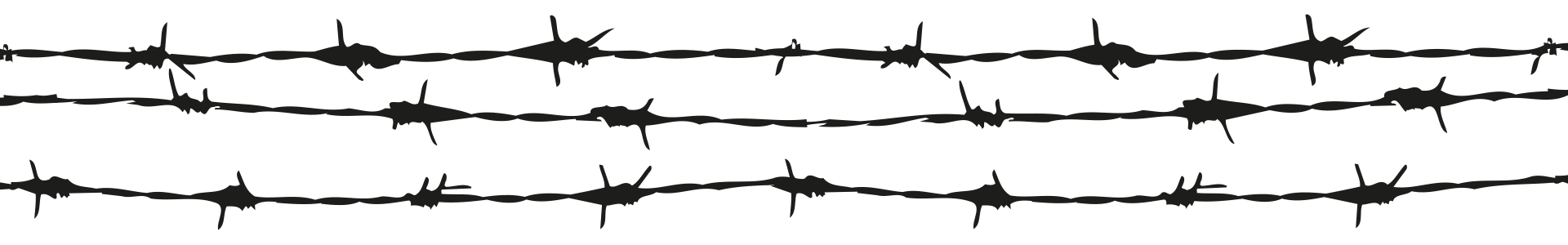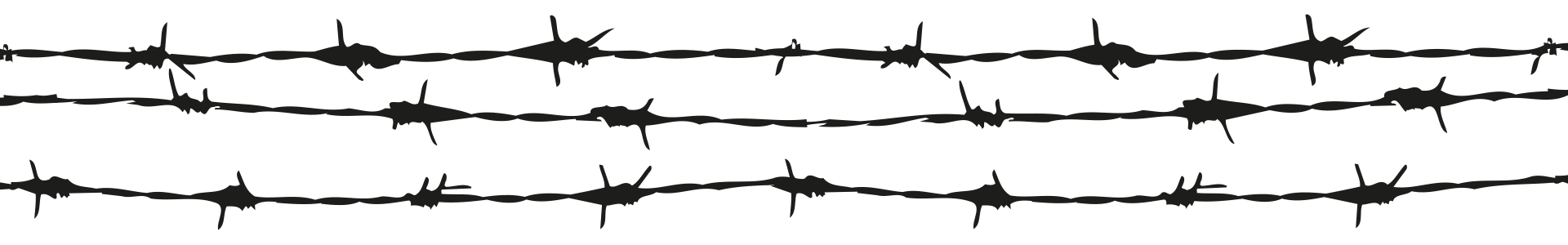Martín Tocar
El día en que los alemanes invadieron Polonia, Basia Taube volvía de veranear junto a sus padres y su hermana. La estación central de Lodz era un caos y ya se rumoreaba que Alemania pasaría la frontera. Se terminaban las vacaciones; comenzaban las clases y la Segunda Guerra Mundial.
En cuestión de días todo cambió. La estrella amarilla suplantó al uniforme liceal, un pequeño dormitorio destartalado reemplazó al lujoso apartamento, y lo que antes era un agujero en el piso pasó a ser un baño. Basia —nacida en Lodz, Polonia, 13 años atrás— se transformó en ciudadana de última categoría.
En ese entonces, confiesa sin rodeos, era una joven muy bella, dotada de una melena rubia envidiable que le llegaba a la cadera y unos ojos celestes que aún hoy, a sus 89 años, siguen llamando la atención de cualquier interlocutor. “Vos ahora ves a una vieja, pero antes era muy bonita”, dice entre risas.
Como quien cuenta la misma historia mil veces, va de atrás para adelante constantemente y maneja cada detalle. En un español que no oculta los vicios del inmigrante —arrastra las erres y habla pausado buscando las palabras adecuadas— se larga a contar su historia. En cuatro horas de charla que alcanzan para que, como buena abuela, repita alguna anécdota, Basia Taube cuenta lo que fue vivir —y sobrevivir— al Holocausto.
SOBREVIVIR AL GUETO
Los nazis tomaron la ciudad de Lodz el 8 de setiembre de 1939, cuando la guerra recién llevaba una semana. Desde entonces, “si pasaba un soldado alemán por la vereda en la que estabas caminando, tenías que bajar a la calle y abrirle el paso”. El gueto, sin embargo, no quedó terminado hasta febrero de 1940, así que Basia y su hermana Sara siguieron concurriendo al liceo judío de la ciudad unos meses más.
RECETAS IMPROVISADAS
Durante seis años no vieron frutas, ni carne, ni huevo, ni pescado. Aun así, se las ingeniaban para improvisar, durante su estadía en el gueto, alguna receta con lo poco que les daban. Ríe al recordar unos buñuelos que hacían con la borra del café (que más que café, era como cebada quemada). “Durante algunos días, íbamos juntando la borra. Después agarrábamos unas cucharadas de azúcar, mezclábamos y quedaban una especie de buñuelos, tan amargos que pinchaban la garganta”.
En Auschwitz, por otra parte, tuvo la suerte de ser designada para servir la sopa. “No te podés imaginar el privilegio que significaba. La sopa era pura agua, salvo algún pedazo de papa que flotaba por ahí. Entonces yo aprovechaba y, cuando pasaba mi madre o mi hermana, buceaba con el cucharón y les daba lo mejor que podía encontrar. Por mi parte, cuando terminábamos de servir nos quedábamos a limpiar. Entonces podíamos rescatar lo que quedaba en el fondo del bidón, que era un poco más de lo que se servía. Eso me permitía comer algo más sustancial y, a la larga, terminó haciendo la diferencia”.
Un día, al volver de estudiar junto a su hermana, notó que unos militares uniformados con el símbolo de la SS allanaban su casa. Por suerte sus padres habían huido a tiempo a la residencia de unos tíos. Sin previo aviso se vieron obligados a vivir con otras dos familias. Eran dos piezas para 14 personas. “Estábamos todos hacinados durmiendo en la misma cama, alternando pies y cabeza para entrar mejor. Como sardinas”. No había baño siquiera. “Si queríamos hacer nuestras necesidades, teníamos que bajar tres pisos por escalera porque en el patio había como una casita con un pozo negro. Me acuerdo de mirar el agujero y ver miles de bichos y larvas. Una cosa horrible”.

De la vida en el gueto (barrio cerrado en que vivían los “no arios”), Basia recuerda, sobre todo, el hambre y el frío (“cuando digo frío, te hablo de 15 grados bajo cero”) y al hacerlo evoca las canillas congeladas y el balde que hacía las veces de bañera. Al cabo de unos meses, se instalaron fábricas y talleres. El que trabajaba recibía unas tarjetas que luego se canjeaban por comida. “Hacíamos cola durante horas para recibir 100 gramos de azúcar, otros 100 de mermelada y 250 mililitros de aceite, cada dos semanas”. También recibían una porción de pan cada ocho días, no más grande que una hoja A4.
—Por suerte mi madre era disciplinada y dividía la porción por día y por persona. Cada día nos daba lo que correspondía. Además, como tantas otras madres, se aseguraba de cortar pedazos más grandes para sus hijos, sin que nos diéramos cuenta. Pero lo más importante fue tener una porción para cada día. Otros, como mi tío, se comían todo enseguida.
Ese tío, quien por no aguantarse lo comía todo, fue el primero en morir y el primer cadáver que vio Basia. “Tener 13 años y ver esas cosas es algo terrible. Me acuerdo que me negaba a entrar a casa hasta que sacaran el cuerpo”. Al rato, aquello se volvió algo normal. “En poco tiempo murió un primo, después una prima, otro tío y así uno atrás de otro se murieron casi todos”.
Más de 200.000 judíos habían entrado al gueto a comienzos de 1940. Cuatro años más tarde, en agosto de 1944, todos los que quedaban fueron deportados. No llegaban a 10.000. Basia, su hermana y sus dos padres seguían con vida. Pero cuando parecía que nada podría ser peor que aquel horror, fueron trasladados a Auschwitz.
—La vida en el gueto era una pesadilla. Lo que pasa es que, al lado de los campos de concentración y exterminio, no parece tanto. Pero moría gente todo el tiempo, en la calle misma la gente caía muerta. No teníamos saneamiento, de abrigo casi nada y trabajábamos 12 horas por día para recibir una porción de pan por semana. Allí, en esas condiciones, pasamos la mayor parte del tiempo.
—Mientras estaban en el gueto, ¿ya sabían de laexistencia de los campos de concentración?
—Para nada. Lo que tenía el gueto de Lodz es que, a diferencia de otros como el de Varsovia, estaba herméticamente cerrado. Estaba circunvalado por un alambre de púas y cada un par de metros había un centinela con un fusil. No podías ni acercarte. Tampoco podíamos tener radio; si tenías te mataban. No podíamos salir ni escuchar noticias del mundo exterior.
Por eso cuando llegó a Auschwitz, Basia pensó que los llevaban allí para trabajar. “Como vimos chimeneas y barracas, pensamos que eran fábricas”, cuenta. No estaban tan errados; habían llegado a la infame fábrica de la muerte. En la primera selección, que separaba a hombres y mujeres, vio a su padre por última vez. Ya el primer día advirtió que sería imposible salir de ahí. “Acá se sale solamente por el humo de las chimeneas”, le dirían luego los demás prisioneros.
PASAPORTE PARA LA VIDA
Después de las famosas selecciones, aquellos que se salvaban de ser enviados directamente a las cámaras de gas debían pasar por un intenso proceso de desinfección —así lo llamaban los nazis.
Sin más que sus cuerpos desnudos, miles de mujeres marchaban manos arriba ante la atenta mirada de los soldados. Primero les revisaban las partes íntimas, no sea cosa que llevaran algo de valor escondido, después les sacaban los arreglos y dientes de oro, y finalmente las rapaban.
Por alguna vuelta del destino que aún hoy Basia no lograr entender, los soldados le dejaron su pelo rubio. Mientras que a las demás prisioneras las raparon a máquina, a Basia le tocó una tijera que le dejó el pelo no mucho más corto de como lo lleva hoy.
—Fue algo inexplicable. Cuando llegué a que me raparan, un soldado que custodiaba hizo un gesto a la muchacha que tenía la maquinita. La mujer, entonces, agarró una tijera y me cortó el pelo, pero no todo como a las demás. Entonces le dije a la chica: “Esa es mi mamá y mi hermana”. Y las hizo pasar y también les cortó con tijera. No te puedes imaginar lo que significaba aquello. Entre las 2.000 que llegamos ese día, éramos las únicas tres con pelo.
En el campo, cualquier detalle podía significar vivir un rato más. Para Basia, el pelo rubio era el único vestigio que quedaba de su vida anterior y fue, según cuenta, lo que le permitió burlar una muerte segura.
—¿Por qué creés que te dejaron el pelo?
—No lo sé. Probablemente le habré recordado a una hija o a su novia, no sé. Capaz le parecí linda y lo conmoví. La cuestión es que a partir de entonces me destacaba de las demás. Era lo más parecido a una persona que había entre las prisioneras.
OTROS DESTINOS
En Auschwitz estuvo poco más que dos meses. Antes de que llegara el invierno de 1944, la trasladaron junto a su hermana al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania.
“El día en que los nazis estaban tatuando los números en los brazos, pasaron dos SS y sacaron a varias mujeres de la fila. Me sacaron a mí, a mi hermana y a mi madre, así que a ninguna de nosotras nos tatuaron”. En cambio, fueron enviadas a Birkenau (a unos kilómetros de Auschwitz), donde vio por última vez a su madre. “Se había enfermado de pulmonía y, entre el hambre y el frío, estaba muy débil, entonces la dejaron allí”. Basia y su hermana, ya huérfanas, se subieron a un tren camino a Bergen-Belsen.
Aquel trayecto de siete días en tren fue “la pesadilla más horrible que podía existir”. Sin comida ni agua, y sin saber adónde las llevaban, alrededor de 50 mujeres se turnaban para respirar. En el medio del vagón había un balde para que hicieran sus necesidades. “Por más que quisieras aguantar, llegaba un momento en el que no podías más”. Como aquellos no eran trenes de pasajeros sino de carga (de esos que transportan el ganado), los vagones carecían de amortiguación. Entonces salpicaba por todos lados. Para soportar el hedor, todas se abalanzaban contra las paredes, en busca del aire que se colaba entre unas “pequeñas ranuras” que había. “Era inhumano”.

Cada tanto, el tren paraba y los soldados mandaban vaciar el balde. “Después nos daban, en ese mismo balde, un poco de agua para tomar. Y nosotras estábamos tan desesperadas que nos tirábamos encima del balde. Los nazis, en lugar de cerrar la puerta, miraban y reían. Para ellos era un show. Al final, agarraban el balde y nos tiraban encima el agua que quedaba. Lo único que nos quedaba hacer era lamernos el cuerpo para agarrar un poco más de agua”.
En Bergen-Belsen estuvieron unos meses y, según cuenta, allí era distinto porque “no había hornos ni cámaras de gas”. Más tarde, a fines de 1944, Basia fue trasladada al campo de concentración de Magdeburgo, también en Alemania, junto a su hermana, quien al poco tiempo fue devuelta a Bergen-Belsen, donde murió de tifus.
En un barco proveniente de Francia, Basia llegó a Uruguay con la esperanza de empezar una nueva familia.
- Basia Taube - Sobreviviente del Holocausto
A pocos meses del fin de la guerra, Basia quedaba sola. En Magdeburgo trabajó en una fábrica de municiones, a un kilómetro del campo. Mayoritariamente se trabajaba de noche porque durante el día los Aliados solían bombardear la ciudad.
Una noche, recién llegadas para trabajar en la fábrica, las llamaron a todas para volver a las barracas. Los Aliados estaban bombardeando la ciudad con una intensidad tal “que podías ver la ciudad, a lo lejos, en llamas”.
Al regresar al campo ni se acostaron. Los soldados se encargaron de vaciar el lugar y las sacaron a todas caminando. “Salimos a las 6 de la mañana y caminamos como hasta las 12, por lo menos, por una carretera angosta mientras los aviones sobrevolaban la ciudad. Al llegar a una especie de bosque, nos tiramos a dormir pero enseguida despertamos con el ruido de las bombas. Nos levantamos y empezamos a correr”.
Eran los últimos días de la guerra y los soviéticos llegaban por el este, desplazando al ejército nazi. Fue así que, entre aviones que pasaban al ras del suelo y balas que iban y venían, Basia corrió escapando de aquellos días oscuros y persiguiendo una libertad que tardaría en recuperar
UNA ESCENA EXCEPCIONAL
En Bergen-Belsen, Basia fue excluida —junto con unas decenas de mujeres— a un bloque de castigo, pagando por otras mujeres que pasaron una noche allí y rompieron pedazos de las carpas.
Un día, los soldados reunieron a las miles de prisioneras para realizar una selección. Estaban todas menos las del bloque de castigo. La hermana de Basia fue seleccionada. Como no concebía irse sin su hermana, le dijo al SS: “Mi hermana está en el bloque de castigo, tráiganla a ella y a todas las demás”. El SS, increíblemente, le hizo caso. A Basia no sólo la absolvieron, sino que aceptaron trasladarla junto a su hermana.
Entonces ocurrió algo completamente inédito. Algunas prisioneras empezaron a aplaudir el gesto de los soldados. Enseguida se sumaron otras y, al poco rato, todo el campo estaba aplaudiendo.
—¿Fue una pequeña revolución?
No, todo lo contrario. Fue algo espontáneo, un acto de agradecimiento a la buena fe de aquellos soldados. Y claramente ellos se sintieron conmovidos, porque no dijeron nada. Simplemente se quedaron allí parados.
Durante unas noches se escondió junto a otras compañeras de la fábrica en una cueva bajo un granero, propiedad de un conde que vivía en un palacio y a quien Basia logró convencer de que la hospedara junto a otra compañera. Él las llevó a una casa donde ya vivía también un doctor belga judío y otros dos muchachos italianos. Allí volvió a sentir el sabor de la comida y el calor de un hogar.
La vuelta a la normalidad, sin embargo, no fue tan fácil como podría pensarse. Cuando quiso volver a Lodz para ver si encontraba algún familiar sobreviviente, Basia se enfrentó al salvajismo de los soldados soviéticos y la violencia de sus compatriotas polacos. No aguantó más y decidió venir a Uruguay. “Mi madre nos había dado, a mí y a mi hermana, una dirección de un tío que vivía en Montevideo, para contactar al cabo de la guerra. Hablé con él recién cuando llegué a Munich, luego de cruzar clandestinamente desde Berlín, que estaba bajo control soviético”.
En un barco proveniente de Francia, Basia llegó a Uruguay con la esperanza de empezar una nueva familia. Cuando arribó al país, ya casada y con un hijo de cuatro meses, supo que era el comienzo de una nueva vida. Aún recuerda la fecha, 3 de marzo de 1947, como un segundo nacimiento.
A Polonia no volvió nunca más, aunque sí lo hizo, hace no muchos años, su nieta Andrea, quien pisó Auschwitz y leyó una carta que su abuela escribió especialmente para la ocasión. “No tengo muchas cosas lindas que contar, pero me conformo. Con ver bien a mis nietos, puedo decir que estoy contenta”.
—¿Qué te deja el paso por el Holocausto?
—Cuando miro para atrás no puedo creer que de eso haya podido sobrevivir. Pero sobreviví. Por sobre todo, me obligó a crecer de golpe. Ya a los 13 años tuve que ser lo suficientemente madura. A veces también pienso en todas esas cosas raras que me pasaron, que no sé cómo explicarlas. Dentro de la desgracia, algo de suerte tuve. Otros sufrieron mucho más que yo. Si fuera creyente te diría que me salvó Dios. Como no lo soy, lo único que puedo decir es “no sé”.